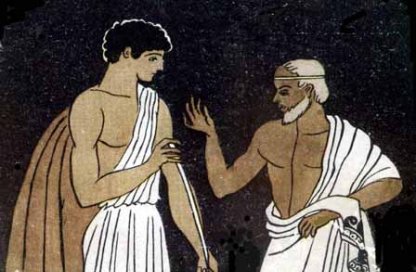Cuando nacieron las redes sociales profesionales
Cuando aparecieron las «redes sociales profesionales», allá por mediados de la década anterior, parecían una buena idea. Es verdad que, al principio, sólo las usábamos los «frikis de internet». Hablarles de eConozco o de Linkedin a gente «normal» sólo provocaba gestos de incomprensión y cierta burla. Sí, es verdad, al principio tenían un punto endogámico. Pero poco a poco se fueron abriendo paso hacia el público en general.
Parecían una buena idea, digo. En cierto modo consistía en una versión digital del clásico «rolodex» pero con un añadido clave: que podías empezar a explorar los «rolodex» de tus contactos. No era solo «poner en internet a la gente que yo conozco», sino también «ver a la gente que conoce la gente que yo conozco».
El poder de los vínculos débiles
Se trataba de dar visibilidad a esas relaciones débiles, a esos «amigos de mis amigos». La teoría de los seis grados de separación decía que podíamos contactar con cualquier persona del mundo en solo seis saltos de amigo en amigo. Lo cual no dejaba de ser muy ambicioso y un poco naif (¿alguien ha contactado realmente con alguien a seis grados de distancia?). Pero activar el segundo grado de separación es algo mucho más fácil: no hay más que pedir a un amigo común que nos ponga en contacto con otro de sus amigos.
¿Y a qué te daba acceso esa nueva visibilidad? A contactar con profesionales valiosos, a oportunidades que antes estaban ocultas, a ampliar de forma orgánica tu círculo de contactos… Podías poner luz sobre un territorio antes en penumbra, y explorar opciones razonablemente fáciles de aprovechar. No era muy diferente a lo que se hacía toda la vida, solo que ahora tenías un «mapa de relaciones» para guiarte.
Contactos reales vs. contactos vacíos
Parecía una buena idea. Pero para eso hacía falta que todos fuésemos muy cuidadosos en la gestión de nuestras redes sociales. Se trata de «tener como contacto» solo a aquellas personas que realmente lo son. Personas a las que conocemos, y que nos conocen. Personas a las que en un momento dado podemos llamar por teléfono, o poner un mail, y que nos van a responder. Personas que, en definitiva, moverían un dedo por nosotros si se lo pedimos y por las que nosotros moveríamos un dedo si nos lo piden.
Ése era el plan. Pero rápidamente empezó a torcerse. Las redes sociales empezaron a convertirse en una jungla en la que pareciera que «tener más contactos» era sinónimo de «tener más éxito». Así que empezaron a volar las invitaciones para contactar «con cualquiera». Sin ni siquiera un poquito de vaselina… «invitar a todas las direcciones de email» y otras herramientas similares produjeron una avalancha de peticiones sin sentido, sin un mínimo cariño, sin un triste mensaje de presentación… Y del otro lado, la tentación de aceptarlas: «¿Por qué no? Nunca se sabe… así me ve más gente… así tengo más contactos y parezco más importante… así tengo más audiencia…»
¿El resultado? Un montón de contactos falsos, vacíos. Gente que no sabes quién es, ni qué hace, ni de qué palo va, ni cuándo ni por qué la añadiste… Gente de quien no te interesa lo que pueda decir o hacer (porque, recuerda, apenas sabes quién es), gente a la que no le responderías un mail ni le cogerías el teléfono ni le darías una hora de tu tiempo. Y eso es recíproco, claro: a ellos no les interesas tú, ni te responderían un mail ni te cogerían el teléfono ni te darían una hora de su tiempo. Porque lo único que os une es que «sois contactos en Linkedin». Menudo mérito.
La resistencia es fútil
Yo procuro seguir siendo escrupuloso, hasta el punto de poder resultar antipático. Pero sé que estoy cada vez más solo en ese empeño. Y que de poco vale si la inmensa mayoría va por otro lado. Soy como uno de los violinistas del Titanic, intentando que suene la melodía mientras todo se hunde alrededor.
Y qué pena. Porque parecía una buena idea…
PD.- Como ves, he añadido un episodio del podcast Diarios de un knowmad dedicado a este tema. Si te gusta, puedes suscribirte en iVoox y en iTunes, comentar, recomendar, compartir…